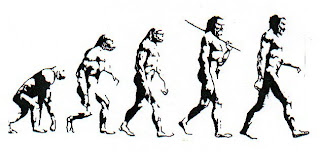Uno de los factores que hace al ser humano diferente a cualquier otra especie con vida, siendo la más similar a nosotros los animales, es la moral.
¿Y qué es ésta entonces? Pues bien, podríamos definirla como aquella cualidad que hace al hombre actuar libre y conscientemente según un criterio y un juicio propio.
Cierto es que los animales también actúan con libertad: cuando tienen hambre comen, cuando están cansados duermen e incluso cuando tienen frío se resguardan de él; sin embargo, no poseen la capacidad de razonar por qué motivo lo hacen o que ocurriría si no lo hiciesen. De esta manera, jamás pediremos explicaciones a unas arañas que devoran a su madre tras haber nacido, al igual que ellas jamás se responsabilizarán de tal “crimen”.
Mientras que éstos actúan instintivamente, el ser humano sigue una serie de razonamientos que le hacen tomar una decisión u otra. Aquí jugaría un papel muy importante la prudencia en la acción, como predecesora de la repercusión y, por lo tanto, de la responsabilidad asumida.
Como dijo Descartes en su Discurso del Método: “Y, entre varias opiniones,… no elegí sino las más moderadas… hubiera pensado que cometía una gran falta contra el buen sentido si,… me hubiera obligado también a tener que aceptarla posteriormente como buena, cuando tal vez hubiera dejado de serlo o yo hubiera dejado de estimarla como tal.”
Podemos ver cómo, por miedo a errar, intentamos tomar una decisión que no sea tan extrema y por lo tanto su resultado no pueda llegar a ser tan negativo.
A su vez, mientras los animales disfrutan de una libertad externa, aquella que implica un carácter natural y físico, el hombre goza además de una interna que le otorga la capacidad de regirse según sus propios criterios (autocrítica). De esta manera, si actuamos según una mala acción, una mala moral, se nos privará de tal libertad. Así, si un hijo matase a su madre sería ajuiciado y probablemente encarcelado, mientras que las arañas que mencionamos anteriormente simplemente seguirían su transcurso como si nada hubiese ocurrido.
Si pese a estas manifestaciones todavía llegamos a pensar que no todo es elegido por nosotros, que existen decisiones que se escapan de nuestras manos y que por lo tanto no somos completamente libres, estaríamos actuando de mala fe según Sartre, puesto que, según afirma en su obra El existencialismo es un humanismo, “…el hombre está condenado a ser libre.”
Y sí, es cierto que desde el momento en el que nacemos se nos está imponiendo algo, ya que no hemos elegido existir; pero desde ese instante, el ser humano decide dónde pisar y hacia dónde dirigir la mirada, por lo tanto nunca hemos de excusar nuestros actos con presuntas imposiciones deterministas, pues si de algo hemos de sentirnos orgullosos es de tener la capacidad de prever y predecir las repercusiones de nuestras acciones antes de que éstas ocurran y tengamos que afrontarlas.
Alejandro Gómez Villanueva